
Por: Rafael Lam. Vía: Javier Gómez Ramírez / www.latardedelotun.com
______ Unión de Escritores y Artistas de Cuba. / 22 de diciembre del 2016.

______ Ahora que Cuba ya cuenta con el género musical de la rumba cubana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es el momento de aclarar muchas cosas acerca de la identidad nacional.
Cuba cuenta con muchos ritmos triunfadores que le han dado la vuelta al mundo, después de alimentar el inicio de muchas músicas de América.
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pueden ser muchos de los ritmos cubanos como el son y el bolero que también merecen ese ansiado galardón internacional de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En un reciente Festival de Bolero en México se habló de declarar al bolero Patrimonio de Latinoamérica. La idea es muy buena, pero es necesario aclarar que el bolero tiene padre y madre, tiene patria, tiene una identidad.
El bolero nació en Santiago de Cuba, ya desde 1883 Pepe Sánchez escribe el bolero Tristezas, considerado el primer bolero impreso, y se desarrolló en los campos y ciudades, en la etapa colonial. El género floreció en las peñas, tertulias, descargas bohemias, actos sociales, reuniones familiares: bodas y fiestas; aunque también se cobijó dentro del sentimiento libertario en la manigua irredenta de la Guerra de Independencia, con canciones amorosas, tiernas, idílicas, que simbólicamente tomaban una palma, un sinsonte o una muchacha de la ciudad de Bayamo, para cantarle como gentil bayamesa que resumiera en la mujer cubana la novia de todos los cubanos patriotas. Dentro de la Guerra de Independencia, surgieron muchos trovadores mambises, sobre todo en los días trágicos de los años 1868-1895, en que la sangre cubana se derramaba a raudales por la conquista de la libertad. En las descargas bohemias se creaban boleros amables, amorosos que dejaban honda huella en los enamorados del mundo. Con rapidez el bolero se trasladó por todo el Caribe, sin pasaporte en aduanas, a través del teatro vernáculo, los circos y revistas musicales, que viajaban en temporadas.
El Doctor Pablo Dueñas me contaba que el embajador del bolero cubano en México fue Alberto Villalón. “En 1900 integró un grupo de guaracheros con los que llegó de La Habana. La compañía de variedades Raúl del Monte, de tipo bufo-cubano trajo en dos ocasiones a México los trovadores Alberto Villalón, Adolfo Colombo y Miguel Zaballa, entre 1902 y 1904. Allí dan a conocer el primer bolero Tristezas (conocido en México con el título de Un beso) de Pepe Sánchez. La semilla que sembraron fue decisiva. Muchos de esos boleros se anunciaban como guarachas, muy en boga en los inicios de siglo”, asegura el entrevistado.
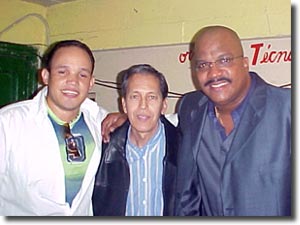
Para 1920 llega a México una grabación de un dúo cubano integrado por Higinio Rodríguez y Floro Zorrilla con la orquesta de Jaime Prats y el bolero Si llego a besarte, de Luis Casas Romero.
A República Dominicana llegan, en 1894, los trovadores cubanos Sindo Garay y Emiliano Blez llegan a Puerto Plata, como integrantes del circo Los Caballitos de Griñán que realiza una gira por el Caribe. El cinquillo (base rítmica del bolero) tradicional, se va adueñando de voces y cuerdas. Con ese mismo circo Los Caballeros de Griñán llega el bolero a Puerto Rico, y desde entonces el género se arraigó en los amantes de las canciones de amor. A partir de ahí el género, fue creando una filosofía, una sociología y una psicología. Se fue haciendo un arte de la comunicación, del encuentro, la amistad y el amor. Se interrelacionaba con la vida de los pueblos y se fue latinoamericanizando y universalizando. Pero siempre con la esencia y su raíz cubana. Recuerdo que, en mis días de juventud (década 1950-1960) todo se movía al ritmo del bolero. Investigadores como Helio Orovio cuando quería describir algo decía: “Déjame contemplar este bolero”.
RESISTENCIA
En alguna medida el bolero se enmarca dentro de las músicas de resistencia de América Latina, un continente sufrido y vilipendiado por la falsa moral burguesa, monarquita de los colonizadores. Es un mensaje eficaz, una manera de democratización de las costumbres de los que viven este mundo americano. Por eso el bolero tiene —como otros géneros musicales del continente—, algo de arrabalero, callejero, con su carga de protesta. No olvidemos lo que me dijo una vez el musicólogo Robin Moore: “La canción, aunque su letra no sea una muestra de denuncia, hay en ella muchos mensajes ocultos.
Es de resistencia porque expresa de manera simulada los anhelos eróticos ante el “pecado” impuesto por las clases dominantes. Los latinos-africanos viven la seducción del goce pagano, de las pasiones secretas ante la censura moralista (véase el caso de Agustín Lara en el México de los 30).
El bolero es la poesía de los pobres, se inventó con melodía para que pudiera digerirse con facilidad (la melodía es el máximo poder de una canción). El pueblo recibe la poesía del más alto nivel, pero de una manera sencilla, asequible. En fin, de cuenta, el sabio Fernando Ortiz publicó que “el mulato cubano Paul Lafargue aludía con razón a la banalidad de las palabras del cantábile de las óperas europeas de su tiempo, en contraste con la riqueza poética y episódica de muchas baladas y canciones populares de los campesinos y obreros”.
(Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba, Letras Cubanas, 1981, p.114)
